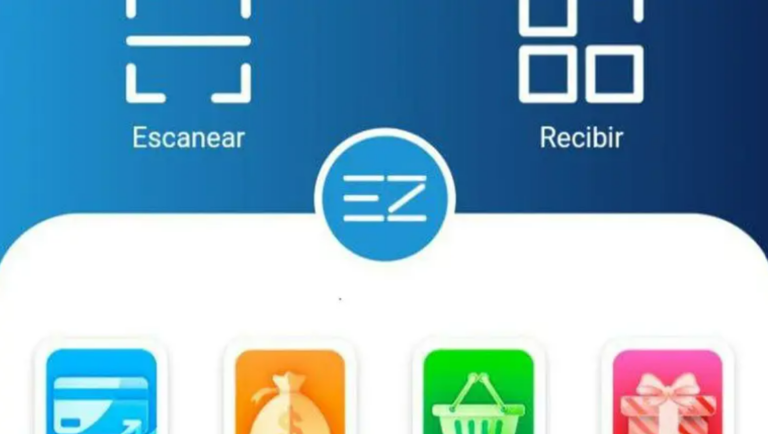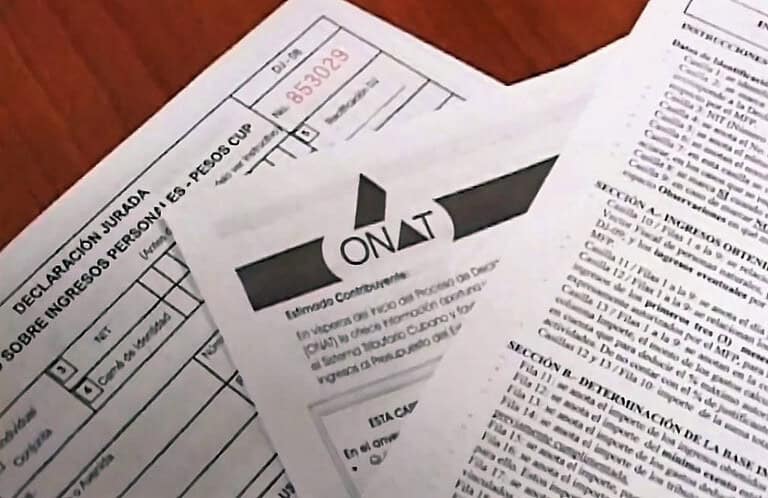Dra. C. Marxlenin Pérez: Hola, ¿qué tal? Qué bueno volver a saludarles. Bienvenidos a «Cuadrando la Caja», una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marxlenin Pérez y les doy la bienvenida a este programa especial, donde conversaremos sobre dos conceptos que se han vuelto más polémicos en los últimos tiempos: economía de guerra y guerra económica en Cuba. ¿Cree usted que es pertinente hablar de economía de guerra en nuestras circunstancias actuales? Si le interesa el tema, acompáñenos.
Para contextualizar estos conceptos en nuestro país, le doy la bienvenida al Dr. C. Ayuban Gutiérrez, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana.
Dr. C. Ayuban Gutiérrez Quintanilla: Muchas gracias por la invitación.
Dra. C. Marxlenin Pérez: A ti, que siempre respondes a nuestro llamado. Ya eres parte de la familia. Este panel es parte de la familia «Cuadrando la Caja». También quiero presentar al licenciado Adriano García, experto en políticas y parte de la dirección de planificación estratégica del Ministerio de Economía y Planificación. Bienvenido.
Lic. Adriano García Hernández: Muchas gracias.
Dra. C. Marxlenin Pérez: Y con nosotros, mi colega y amigo, Rafael Montejo, quien ha sido conductor y guionista de nuestro espacio. También es profesor en el…
M. Sc. Rafael Montejo Véliz: Centro de Estudios de Técnicas de Dirección de la Universidad de La Habana.
Dra. C. Marxlenin Pérez: ¡Bienvenido!
M. Sc. Rafael Montejo Véliz: Gracias por la invitación.
Dra. C. Marxlenin Pérez: A los tres, gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a comenzar con el tema que proponemos hoy. Primero, hagamos una introducción teórica para contextualizar y conceptualizar brevemente. Quiero empezar con Adriano. ¿Qué es economía de guerra y a qué nos referimos con guerra económica? ¿Son lo mismo? ¿Cuáles son sus diferencias?
Lic. Adriano García Hernández: Comencemos por la guerra económica. La guerra económica que sufrimos se centra en el bloqueo, desde sus orígenes. Recordemos que hay varias leyes y resoluciones en este entramado, incluyendo la Ley de Comercio con el Enemigo de 1917, que justifica medidas de coerción contra el enemigo en situaciones de guerra y emergencia nacional.
En 1977, se promulgó una nueva ley que exime al presidente de la aplicación de esa ley solo en caso de emergencias nacionales. Sin embargo, a Cuba se le sigue aplicando. Decir que no somos objeto de una guerra económica sería ser más benévolos con el enemigo que con nosotros. Está claro que quien piense que el imperialismo aceptará una revolución socialista en sus narices y no intentará destruirla, no comprende la esencia del imperialismo, como nos enseñaron Martí, el Che y Fidel.
Podríamos hablar de la intensificación y sofisticación del bloqueo. Ahora es más potente y las tecnologías permiten una persecución más minuciosa y quirúrgica. Este no es un conflicto limpio; es una guerra sucia, con métodos de presión, coerción y promoción de la corrupción. Es importante señalar que esta guerra se intensifica cuando hay más debilidad en nuestra situación, como ocurrió en los años 90 y, lógicamente, ahora con la COVID-19 y la crisis global. Se han implementado medidas que no se habían visto antes, como restricciones en el turismo y la falta de provisiones, por ejemplo, el petróleo para nuestras aeronaves en Argentina, algo que se hacía desde hace décadas. En resumen, esta situación se va complejizando y aplicándose con más saña.
Dra. C. Marxlenin Pérez: Con más precisión.
Lic. Adriano García Hernández: … y con más precisión. La economía de guerra, voy a conceptualizarla: no es un invento cubano, es un concepto que existe, que se refiere a cómo se organiza la economía para enfrentar condiciones de conflicto bélico. Es un concepto establecido para situaciones de guerra, donde es necesario concentrar recursos y esfuerzos para satisfacer las necesidades del ejército, lo que genera un gasto que no tiene una compensación económica clara. Esto implica una serie de políticas y medidas.
En primer lugar, se requiere la movilización y reasignación de recursos en función de esas prioridades. Esto a menudo conlleva un control de precios y un racionamiento, ya que es necesario dirigir el acceso a ciertos recursos para hacer viable su obtención. También se incluye el redireccionamiento de la actividad productiva para satisfacer las necesidades de defensa y los esfuerzos de inversión. La lógica es priorizar las acciones y necesidades del campo de batalla: la frase “todo para enfrente” refleja esto, mientras que la retaguardia debe asumir sacrificios, proveyendo recursos a un gasto no previsto y satisfaciendo necesidades básicas de subsistencia.
Esto se centra en utilizar recursos nacionales, sin buscar una competitividad alta, pero sí asegurando que se sostenga con recursos y esfuerzos locales. Además, se requieren medidas de regulación, especialmente financieras, para captar financiamiento y lograr una redistribución forzosa de la riqueza hacia actividades prioritarias. Todo esto requiere una centralización en la dirección, alineando con disciplina la actuación de los agentes empresariales estatales y sociales. Se trata de redireccionar la producción y coordinar la producción, distribución y consumo en función de las necesidades, rompiendo así con la lógica y racionalidad económica mercantil reconocida, para enfrentar una situación de excepcionalidad.
Dra. C. Marxlenin Pérez: Alguien podría argumentar: “Pero ustedes no están en guerra económica”. Imagino que algunos dirán que exageramos, apuntando que no han caído bombas y que no están en guerra. Sin embargo, ¿no podría haber una concepción más esquemática, al estilo Hollywood, sobre cuándo un país y su economía están en guerra?
A partir de lo que dijo Adriano y nuestras circunstancias cotidianas, podemos entender que Cuba efectivamente está en una situación de guerra económica y lo ha estado desde el inicio de la revolución.
M. Sc. Rafael Montejo Véliz: El tema es bastante complejo pero necesario. Primero, hay que distinguir entre dos términos que pueden parecer similares. La guerra económica se centra aparentemente solo en aspectos económicos, pero como mencionó Adriano, no es solo la economía. Hoy, las guerras de tipo económico abarcan muchos otros factores, incluyendo aspectos psicológicos, culturales, comunicacionales, diplomáticos y políticos. Hay una guerra cognitiva y emocional; en esencia, muchos recursos se dirigen a que la economía de otro país se deteriore ostensiblemente.
Dra. C. Marxlenin Pérez: Las llamadas guerras híbridas…
M. Sc. Rafael Montejo Véliz: …buscan que la propia población responda a esa situación y busque cambiar el régimen. No hay que buscar mucho más detrás de este propósito, independientemente de quién sea el agresor y quién el país agredido en este caso de guerra económica. Por lo tanto, esto también implica cómo se defiende el agredido. Este debe pasar a una fase de defensa activa, que incluye, como explicó Adriano, aspectos económicos en diversas áreas que él describió.
Quisiera resaltar que la humanidad ha vivido en guerra prácticamente desde su origen. Hay una amplia experiencia, y en algún momento se descubrió que la guerra puede ser un factor de desarrollo económico. Hay que mencionar que hoy en el mundo, no solo Cuba, hay según algunas publicaciones alrededor de 100 focos de guerra. El mundo está en un estado de guerra permanente.
Algunos conflictos son más notorios, como los que conocemos en África, Asia y Medio Oriente. Además del conflicto real y caliente, hay elementos de preguerra. No se trata solo del uso de la fuerza o de agresiones económicas, sino también de la amenaza de uso de la fuerza. Esto genera condiciones en las que hay que prepararse y adaptar la economía para responder a esas circunstancias.
Por lo tanto, hay elementos de preguerra, guerra y posguerra de recuperación que están presentes permanentemente. La guerra se convierte en un elemento esencial y transversal que afecta toda la economía y la vida de la sociedad en general, especialmente la economía.
Un punto importante es que la guerra económica también se concibe en tiempos de paz. Esto significa que la agresión puede ocurrir sin un intercambio militar directo. En estas circunstancias, es necesario adoptar una serie de medidas, lo cual es contradictorio, ya que genera tensiones y contradicciones, como mencionó Adriano.
Sin embargo, cuando observamos a los países (incluido el nuestro), todos actúan como si no estuvieran en guerra. La naturaleza humana tiende a comportarse como si no estuviera en circunstancias extraordinarias, lo que también genera tensiones. Además, el efecto interno en cada país varía, ya que diferentes sectores sociales, clases y niveles de ingreso experimentan esos rigores de manera distinta, generando más contradicciones.
Dra. C. Marxlenin Pérez: Me has hecho pensar en lo que mencionabas, porque tiene que ver con la normalización de este tipo de guerras, promovida por el imperialismo capitalista, que ha llevado a establecer ciertas condiciones de hostilidad hacia países, especialmente aquellos que han intentado construir un sistema diferente, alejado de la lógica del capital. Esto me permite darte el pie para hablar del contexto histórico y rescatar el concepto de economía de guerra, que tiene un antecedente en la Rusia soviética. Pero si prefieres, no es necesario ir tan lejos; manéjalo de la manera que consideres más útil para el debate de hoy.
Dr. C. Ayuban Gutiérrez Quintanilla: Quisiera comenzar diciendo que las guerras siempre son instrumentos del poder. Son una manera de lograr objetivos que tienen un trasfondo económico, pero también matices políticos, culturales, religiosos, etc. Son el resultado de las complejidades y contradicciones del desarrollo de la historia humana. La guerra económica tiene la característica, como mencionó Montejo, de que se produce en tiempos de paz, lo que añade una complejidad mayor a la guerra tradicional. En la guerra tradicional, se vive la guerra de manera directa, mientras que en la guerra económica esto no es así, aunque se manifiesta en determinados conflictos, algunos de los cuales estamos viviendo hoy.
Por ejemplo, estamos en una guerra tecnológica que aún está en desarrollo; recordemos lo que ocurrió con la implementación de la 5G y Huawei, y cómo el gobierno de Estados Unidos detuvo a una alta directiva de Huawei en Canadá. También existe la guerra financiera; Cuba ha sido objeto de una guerra financiera durante mucho tiempo, así como las guerras comerciales, que son muy antiguas.
Es interesante observar que las guerras comerciales se han utilizado siempre cuando ha convenido a una potencia. Por ejemplo, Inglaterra se convirtió en la principal potencia mundial al final de la era mercantilista gracias a su proteccionismo, lo que le otorgó casi 100 años de ventaja tecnológica sobre Europa continental. Después, comenzó a promover el liberalismo económico a través de campañas ideológicas exitosas.
En cuanto a la economía de guerra, ha habido experiencias históricas que se asocian con conflictos bélicos. Sin embargo, hoy en día Europa reconoce que puede haber situaciones de economía de guerra que no necesariamente impliquen un conflicto bélico, como catástrofes nacionales, lo que da lugar a una economía de guerra más local en ciertas regiones. La COVID-19 es un ejemplo reciente, ya que interrumpió el normal desempeño de las relaciones económicas, constituyendo una economía de guerra.
Por último, durante la Primera Guerra Mundial, se establecieron características definitorias de lo que se entiende como una economía en guerra, como la autarquía, que busca frenar las relaciones con el exterior y desarrollarse solo con esfuerzos propios. El racionamiento fue utilizado por Inglaterra durante esta guerra, y en la Unión Soviética, el famoso «comunismo de guerra» tuvo un desarrollo significativo que también contribuyó a la evolución de la teoría sobre el socialismo.
Dra. C. Marxlenin Pérez: Creo que esta introducción es amplia para luego tratar de aplicar estos dos conceptos al caso cubano. En los próximos minutos, vamos a hablar sobre economía de guerra y guerra económica desde nuestra perspectiva.
Cortina
Dra. C. Marxlenin Pérez: Ahora, ¿cómo entendemos en nuestro país, desde nuestras condiciones, la economía de guerra y la guerra económica? Hablamos de economía de guerra, generalmente, desde la dirección del país, desde los centros de investigación o universidades. ¿Cómo estamos relacionándonos con estos dos conceptos, que me parecen esenciales para nuestras circunstancias?
M. Sc. Rafael Montejo Véliz: En el caso cubano, hay singularidades. Una de ellas es que la guerra convencional, no la económica, ha estado presente. Hasta 1970, existieron bandas armadas en Cuba. Desde el triunfo de la revolución hasta 1970, el país se preparaba constantemente para una defensa activa debido a la zona de guerra y la presencia de mercenarios. Durante la zafra de los 10 millones, todavía se desembarcaban mercenarios en lugares como Baracoa. Es importante tener en cuenta que no se trataba solo de guerra económica, sino de una guerra real, bélica.
En los años 90, hubo bombas, agresiones bacteriológicas que afectaron a la población, incluyendo brotes de dengue que resultaron en más de 100 niños fallecidos. Durante la COVID-19, también se nos negaron recursos que podrían haber salvado vidas.
Entonces, sí, estamos hablando de una guerra económica, pero con la singularidad de que está rodeada por la amenaza de una guerra activa, bélica. Creo que esta singularidad, en el caso cubano, aporta matices especiales, ya que durante estos 66 años de revolución, mantener la paz ha sido un objetivo esencial; evitar una guerra y una confrontación abierta. Sin embargo, no podemos olvidar el episodio de Girón, que es un hito en nuestra historia y no se puede pasar por alto. Esa invasión es parte de nuestro recuento histórico. Por lo tanto, creo que es importante atender a esta singularidad.
Dra. C. Marxlenin Pérez: Sí, porque comenzaste mencionando el ’70, pero recientemente estuvimos conmemorando Girón. Es claro que se trata de una guerra económica que nunca es únicamente económica.
M. Sc. Rafael Montejo Véliz: Nunca es solo económica.
Dra. C. Marxlenin Pérez: Así es, aunque se percibe un objetivo central en causar daño, y mucho daño, a través de cuestiones económicas. Esto me lleva a conectar con una pregunta que considero central: ¿Es pertinente hablar en términos de economía de guerra en la Cuba de hoy? Es pertinente, Adriano.
Lic. Adriano García Hernández: Mira, te voy a hablar sobre la pertinencia. Cuando en el gobierno hemos mencionado una economía de guerra, algo que no habíamos hecho antes—ni siquiera en las duras circunstancias del período especial—usar ese término ahora tiene que tener una significación. Lo primero que hay que aclarar es hacia quién va dirigido esencialmente ese mensaje. Si nos declaramos como una economía de guerra, significa que su operación se basa en una lógica que sale de la racionalidad económico-mercantil normal. Necesitamos captar financiamiento que venga de inversión extranjera; por supuesto, daríamos una mala señal si lo interpretamos de forma estrecha. En ese sentido, no podemos esperar que un inversor extranjero quiera sumarse al esfuerzo heroico por salvar el socialismo.
Dra. C. Marxlenin Pérez: Un inversor extranjero capitalista.
Lic. Adriano García Hernández: Exacto. Además, hay una cuestión que debemos dejar muy clara. Cuando hablaba de esto, pensaba en cómo quien dirige hoy la economía debe estar considerando cómo opera esta economía en comparación con lo que él dice, a pesar de que no estamos en un conflicto bélico. Esto no se debe a un gasto adicional generado por la guerra para sustentar un ejército, sino a la caída de ingresos. Esta caída se debe a una serie de factores, además de la COVID; todas estas cuestiones, junto con el recrudecimiento del bloqueo, amplifican la situación. La persecución de nuestras transacciones financieras y el suministro de combustible a Cuba son temas que podrían dar lugar a una mesa redonda por sí mismos. Por supuesto, trato de hablar lo menos posible y dar por sentado que vivimos en una guerra económica que no pierde oportunidad de hacernos daño de cualquier manera.
Todas esas cuestiones se lograron gracias a una concentración de los recursos del Estado, del Pentágono y del complejo militar-industrial, lo que permitió dar importantes saltos tecnológicos a Silicon Valley. Realmente, cuando observamos que esto se logra en condiciones donde hay un liderazgo que interpreta las necesidades del pueblo desde el subdesarrollo, se pueden realizar cosas como las que hemos sido testigos. Ganamos una guerra y creamos una bomba atómica en la Unión Soviética en condiciones de un país muy subdesarrollado. Si se habla de la excelencia de la tecnología militar a nivel mundial que tiene Rusia, no es producto de políticas de competitividad del mercado; evidentemente, no lo es. Al observar nuestra propia historia, vemos cómo se le ganó a un ejército con pocos fusiles en Girón, en Angola, y se logró la alfabetización.
Haber salido de una situación crítica en el Periodo Especial, donde teníamos una situación energética mucho peor que la actual debido a nuestra dependencia total, es notable. El polo biotecnológico, la revolución energética y la vacuna contra la COVID-19 fueron inspiraciones para el gobierno, basadas en la ciencia, y se alinean con lo que conceptualizó Mariana Mazzucato sobre las políticas basadas en misiones. Realmente hay una fortaleza aprovechable; sin embargo, al buscar nuestra inserción, es esencial entender que las formas de relacionarse con el sector privado, especialmente el foráneo, siguen otra lógica.
En ese sentido, las prioridades deben ser: captar financiamiento, generar recursos, encadenarse con actividades que produzcan ingresos, y sustituir importaciones utilizando recursos nacionales de alto impacto, como la energía y la seguridad alimentaria. Estas son las grandes prioridades en las que debemos enfocar todos nuestros esfuerzos, atendiendo a las personas en situación más crítica. Es fundamental manejar estas circunstancias con una lógica que no se basa exactamente en el mercado en ciertos aspectos internos, y aceptar la lógica del mercado en la economía internacional; de lo contrario, no nos insertamos adecuadamente. Esta dualidad es parte de cómo entendemos la economía de guerra, un tema que no hemos explicado y que no podemos dejar implícito. Es algo que requiere una explicación que aún no hemos dado.
Dra. C. MarxLenin Pérez: Adriano, has presentado muchos elementos importantes. Ayuban, sé que seguramente deseas comentar algunos. ¿Estás totalmente de acuerdo con la línea que ha abierto Adriano o quieres matizar algo?
Dr. C. Ayuban Gutiérrez Quintanilla: Quisiera matizar algo que ha dicho Adriano, porque no estoy completamente de acuerdo. Primero, reconozco que Cuba es un país bajo constante agresión. Estamos en una guerra híbrida, que se manifiesta en una guerra económica y otros tipos de guerra. Esa es una realidad que no se puede ignorar, especialmente considerando que enfrentamos a la potencia imperialista más grande de la historia, a solo 90 millas de distancia. Utilizan instrumentos reales, desde sanciones hasta bloqueos (algunos lo llaman embargo); sin embargo, son dos instrumentos diferentes. Aunque tenemos un bloqueo económico, no es total. Las definiciones de los conceptos pueden ser confusas, y hay quienes argumentan que Cuba exporta o compra pollo a Estados Unidos, por ejemplo.
No se puede negar que existen limitaciones, sanciones y agresiones; hacerlo es no ver la realidad que enfrenta el pueblo cubano y la economía de Cuba. El concepto de economía de guerra no puede verse en términos absolutos; hay elementos que funcionan dentro de una economía de guerra, pero la realidad en la que se desarrolla no es la misma que la que tenemos. Estoy de acuerdo en que estamos en una situación excepcional, y de ahí la relación con el concepto de economía de guerra, pero creo que hay mucho espacio para diversas estrategias. Es cierto que necesitamos un manejo adecuado de la centralización y descentralización, algo que no es exclusivo de Cuba; muchos países capitalistas han logrado una buena relación entre ambos para establecer un enfoque dialéctico.
No significa que debamos eliminar el mercado interno. No creo que nuestras relaciones de mercado deban limitarse solo a lo exterior. Es decir, centralizar ciertas decisiones económicas y recursos estratégicos no implica negar la necesidad de relaciones mercantiles en determinados espacios de la vida económica. A veces, se malinterpreta que tener un mercado implica estar de acuerdo con un libre mercado, pero debe ser un mercado regulado. De hecho, el capitalismo ha superado el libre mercado hace mucho tiempo y lo regula. Por lo tanto, no estoy del todo de acuerdo con Adriano en que el espacio del mercado se limite a la situación actual; no estamos en una situación clásica de economía de guerra, donde el mercado prácticamente desaparece.
Esto es importante, especialmente para un país como el nuestro, que es una isla y enfrenta bloqueos sin mucho esfuerzo externo. Esta discusión es tal vez una de las que más polémica genera en torno al concepto de economía de guerra.
Dr. C. MarxLenin Pérez: Vamos a ver qué tiene que decirnos el Gurú de Jatibonico y, cuando regresemos en el último momento del programa, quiero retomar lo que Ayuban ha dejado.
El Gurú de Jatibonico:
Ningún país en la tierra
como Cuba, año tras año,
ha sufrido tanto daño
por economía de guerra.
Una guerra que se aferra
a dañar a nuestra gente.
Y aunque ser independiente
no le guste a un cruel vecino,
nuestra guerra es un destino:
el de ser más eficiente.
Dra. C. MarxLenin Pérez: Y nos dice el Gurú que debemos ser más eficientes. En este último momento del programa, lo dedicaremos precisamente a cómo ser más eficientes desde una economía de guerra, y desde la guerra económica a la que hemos estado sometidos desde el primer momento de nuestra Revolución. Pero sé que Adriano tiene algo que comentar, en relación a lo que Ayuban había mencionado antes del Gurú.
Lic. Adriano García Hernández: Claro, yo hubiera reaccionado igual que él si hubiera oído lo que dije y cómo lo dije. Pero evidentemente, no se puede suponer que estoy minimizando el papel del mercado. La idea central es que la similitud en la forma de conducción de la economía proviene de tomar decisiones demasiado centralizadas en ciertas áreas, sin asumir la lógica de la racionalidad del mercado común y corriente. Debemos hacer ciertas excepciones y sacrificar beneficios en función de los objetivos del país. Esto implica revisar a fondo todo el sistema de dirección y planificación, es decir, la lógica de centralización y descentralización. Tenemos un programa de gobierno, pero para estructurarlo necesitamos incorporar el contenido científico adecuado. De hecho, en la formulación se agregó como punto 10 el sistema de gobierno en ciencia, que debería presidir todo el mensaje. Hay que hacer una reestructuración de la concepción, la estructura, la organización y las funciones del Estado en cada esfera, así como la relación entre centralización y descentralización.
La regulación no implica abolir el mercado; en el interior tenemos más margen de maniobra. Allí prima la lógica del trabajo en la regulación, más que la lógica del capital. Debemos asumir un sistema de relaciones que no es solo propio de la época del campo. Las reglas del mercado internacional deben asumirse tal cual; si queremos insertarnos, tenemos un margen de maniobra y podemos dar más peso a la economía social y solidaria.
Dra. C. MarxLenin Pérez: Que tiene que estar matizada por una política socialista, obviamente. No solo por una economía de guerra, sino por un plan socialista de relaciones de producción y sociales en general.
Lic. Adriano García Hernández: La economía de guerra es la forma en que el socialismo reacciona a esa guerra, pero es una singularidad. Ustedes hablan de la transición, ¿verdad? Yo estoy hablando de la transición de la transición. Cómo salir de esta compleja situación de crisis total, priorizando las cuestiones esenciales. Ahí hay una analogía con la dirección histórica. En los 90, la iniciativa táctico-estratégica siempre mostró a Fidel y su sentido de urgencia en lo que se hacía y la coordinación.
Dra. C. MarxLenin Pérez: Por eso, a mí no me asusta el concepto de economía de guerra. En las condiciones históricas de nuestra Revolución, compañero, o asumimos una economía de guerra o no avanzaremos. Pero sin duda, esto despierta cierto temor, sobre todo en algunos gurús neoliberales. ¿Cómo lo ven ustedes en los minutos finales, relacionándolo con cómo salir de nuestras circunstancias de crisis?
M. Sc. Rafael Montejo Véliz: Muy breve, trataré de ser conciso. Cuando el gobierno a mediados de 2024 anunció que estamos en una economía de guerra, generó muchas reacciones en publicaciones, tanto de quienes nos apoyan como de quienes no. Sin embargo, no se habla lo mismo de Colombia, por ejemplo, un país hermano que ha estado en guerra interna durante mucho tiempo. Pero una vez que estás en economía de guerra, debes asumir un Estado Mayor para identificar las potencialidades y salir de esa situación, mejorando. Creo que ese es el verdadero reto al que Adriano se refería, y hay muchas señales de que es posible, aprovechando las reservas y potencialidades internas.
Dra. C. MarxLenin Pérez: Con nuestros recursos endógenos, ¿cómo salir del atolladero?
Dr. C. Ayuban Gutiérrez Quintanilla: La preocupación por el término no es solo de gurús neoliberales y personas fuera de Cuba. Creo que dentro del gremio de economistas y especialistas también genera ciertas reservas, porque no es un término normalmente asociado a un sistema categorial de la economía. Hay muchos economistas revolucionarios en Cuba que entienden perfectamente el tema de una economía bajo constante agresión histórica, incluso desde antes de la Revolución, porque las intervenciones norteamericanas fueron actos de agresión.
Dra. C. MarxLenin Pérez: Antes de la Revolución del 59, porque eso fue contra la Revolución del 68, que venía desde el 68.
Dr. C. Ayuban Gutiérrez Quintanilla: Lo que pasa es que la definición de economía de guerra se refiere a una situación muy específica que se ha readaptado a diferentes condiciones. No siempre se aplica el término de economía de guerra en su sentido extremo, lo que implica una reestructuración y cambio en el uso de determinados instrumentos que no se consideran aplicables a la economía cubana. Por ejemplo, el tema de la planificación significaría regresar a un modelo de planificación totalmente centralizado, basado en recursos materiales. La economía de guerra, creo que muchos coincidimos, requiere planificación, pero dentro de un contexto de relaciones monetarias mercantiles y de mercado. Esa es una diferencia importante respecto a lo que podría ocurrir en una economía de guerra. Tener prioridades es lógico e importante; todos lo compartimos, y hay elementos que son más prioritarios que otros, como las inversiones. Adriano hablaba de inversiones fundamentales. El Gurú mencionó el tema de la eficiencia, porque en una economía de guerra se sacrifica la eficiencia global en pos de aumentar la eficiencia para lograr objetivos específicos, y eso tiene un costo.
Dra. C. MarxLenin Pérez: ¿Y eso no es lo que deberíamos hacer nosotros?
Dr. C. Ayuban Gutiérrez Quintanilla: Depende. Hay un manejo diferente. Una cosa es el sistema de dirección nacional de la economía en condiciones normales y otra, cómo se dirige la economía en crisis. En crisis, es crucial priorizar: ¿qué se prioriza? ¿Dónde se asignan los recursos? ¿Qué mecanismos se utilizan? Para gestionar esos recursos, es muy importante y no es lo mismo en una economía en guerra clásica que en una economía bajo agresión. Es decir, en esta redefinición del concepto de economía de guerra.
Dra. C. MarxLenin Pérez: Me queda apenas un minuto. Una idea que sea importante sostener, porque creo que hemos avanzado en el tema, pero no hemos llegado a un consenso sobre el uso de economía de guerra. Podemos dejarlo planteado para un siguiente programa, pero para redondear las ideas que hemos manejado hasta ahora, ¿cómo concluir este tema en medio minuto?
Lic. Adriano García Hernández: Simplemente que hay grandes similitudes en la forma de operar una economía en guerra, pero con otra lógica. Hay que precisar muy bien lo que queremos decir con eso y proyectar un cambio en el sistema de dirección y planificación que nos permita asumir esa complejidad en la actualidad.
Dra. C. MarxLenin Pérez: Ese Estado Mayor.
M. Sc. Rafael Montejo Véliz: Creo que se necesita, en esas condiciones excepcionales, un Estado Mayor permanente de la economía.
Dra. C. MarxLenin Pérez: Ayuban, ¿estás de acuerdo con esto?
Dr. C. Ayuban Gutiérrez Quintanilla: Estoy totalmente de acuerdo, pero hay una variable que es fundamental en una situación de guerra económica: el tiempo. Eso es vital. No solo se trata de priorizar, ni de tener un mando centralizado para algunas decisiones, ni de centralizar determinados recursos estratégicos, sino de la velocidad con la que se realizan los cambios. Esa es una ventaja de centralizar ciertas decisiones económicas: poder hacerlo de manera más acelerada y dirigir los recursos donde más se necesitan, no solo para hoy, sino también para mañana.
Dra. C. MarxLenin Pérez: En función de esa eficiencia.
Lic. Adriano García Hernández: En cuanto al tiempo, en el paradigma de la guerra, nada le da más valor al tiempo que una guerra. Una diferencia mínima entre el Estado Mayor y la comunicación con la base puede decidir si pierdes o ganas una batalla. Eso es algo que se puede aplicar; pero, lógicamente, debemos modernizar nuestro sistema financiero y actualizar muchas cosas desde el punto de vista de la gestión de las finanzas públicas. También tenemos que renovar aspectos del socialismo que han funcionado bien, pero que no hemos planteado como preguntas que hicieron los clásicos, como Fidel y el Che, para los cuales aún no hemos encontrado solución. Hay un componente de renovación.
Dra. C. MarxLenin Pérez: Adriano, te has insubordinado, hablando de tiempo en el último instante de cerrar el programa. Les agradezco por haber venido a hablar sobre economía de guerra y guerra económica en Cuba. Es un tema polémico que tiene muchas aristas por las cuales podemos seguir abordando el asunto. Recuerden que no basta con interpretar o describir; debemos participar juntos para transformar nuestra realidad. ¿Qué piensa usted sobre este tema? Recuerden que cuento con ustedes para transformar nuestra realidad desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto.
Transcripción: Yanet Muñoz Hernández y Anaylet Rodríguez Espinosa Gómez / IDEAS Multimedios
En video, el programa